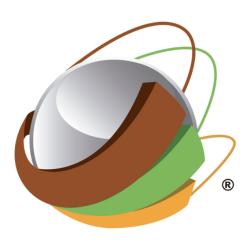on las siete de la mañana. Como cada día, suena el despertador. Pero hoy conmigo se despiertan también la primavera y el florecer de los árboles, arbustos y demás plantas que fabrican esa sustancia tremendamente volátil y ligera llamada polen. Cuando llega a mi nariz, el polvillo invisible me produce mucosidad, irritación ocular y ganas de estornudar. Me dirijo al cuarto de baño, abro el armario del botiquín y, ¡voilá!, aparece mi salvadora: una cajita blanca con unas letras que dicen “Atarax”. La abro, tomo una pastillita y a trabajar. Pero tendré que beber un café de más antes de la reunión ejecutiva, ya que el antihistamínico que contienen estos comprimidos me salvará del brote alérgico, pero también me provocará un sueño que difícilmente podré disimular delante de mi jefe.»
Si es usted alérgico al polen, esta escena le resultará familiar. Cuando ingerimos un antihistamínico, este pasa al sistema digestivo, se absorbe y llega al riego sanguíneo, donde se distribuye, de forma generalizada, a lo largo y ancho del cuerpo. Finalmente, alcanza los receptores de histamina que nos provocan las dichosas reacciones alérgicas y los inactiva, con lo que desaparecen «milagrosamente» los molestos síntomas. No obstante, en este recorrido, una pequeña fracción del fármaco llega al cerebro, donde también hay receptores de histamina, y produce ese sueño inexcusable. Un caso típico de efecto secundario.
Los antihistamínicos ilustran lo que suele ocurrir con la mayoría de los medicamentos: que se distribuyen por el cuerpo de forma indiscriminada. Si a ello le sumamos el hecho de que, en numerosas ocasiones, la proteína o receptor para el que el fármaco ha sido diseñado (diana) desempeña funciones distintas según donde se encuentre en el organismo, el efecto secundario está servido. Así, el fármaco puede provocar el efecto deseado en una parte del cuerpo (antialérgico, en el ejemplo que nos ocupa), mientras que en otra región produce consecuencias no deseadas (somnolencia). Lo que falla, pues, es lo que los farmacólogos denominan «selectividad del lugar de acción». (Si bien en el caso de los antiestamínicos parte de este problema se ha solucionado con fármacos de segunda generación que atraviesan en menor medida la barrera hematoencefálica, estos siguen provocando efectos secundarios por su actividad en regiones distintas al sistema nervioso.)
Además de la falta de selectividad en el lugar de acción, los efectos secundarios pueden deberse también a otro factor: la falta de selectividad del fármaco para activar o desactivar solamente cierto tipo de proteínas o receptores.
Imagine ahora que tenemos en nuestras manos un medicamento que podemos introducir en el cuerpo humano y dejar inactivo hasta que nosotros le indiquemos cuándo, dónde y de qué manera debe actuar. Imagine también que utilizamos la luz para activar y desactivar este fármaco en la parte del cuerpo que queramos, durante el tiempo que necesitemos y con la intensidad que nos interese. Esto es precisamente lo que persigue la fotofarmacología, una rama emergente de la ciencia que desarrolla terapias basadas en fármacos fotosensibles.
La fotofarmacología se enmarca en el campo de la administración dirigida de fármacos (targeted drug delivery), una estrategia que pretende solventar los problemas derivados de la falta de selectividad de los medicamentos. En este gran grupo de técnicas, generalmente focalizadas en encontrar nuevos tratamientos contra el cáncer, se incluyen también el encapsulamiento de fármacos en nanopartículas, lipomas, micelas o dendrímeros que liberan el medicamento de modo más o menos preciso en el tejido que se debe tratar.
Fuente:
Xavier Gómez Santacana, Xavier Rovira Algans, X. G. E. T. X. R. (2019, 1 septiembre). El nacimiento de la fotofarmacología. Recuperado 28 octubre, 2019, de https://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-ciencia/las-redes-de-la-mente-776/el-nacimiento-de-la-fotofarmacologa-17784