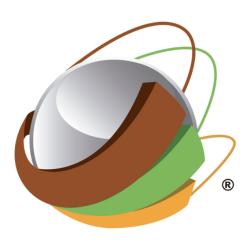Está sobrepasando la línea. Por favor, retroceda”. Una voz metálica advierte a quienes están tentados de cruzar la calle en rojo. El sonido procede de uno de los nuevos semáforos que se han instalado en el Bund, uno de los lugares más turísticos de Shanghái, y tiene como objetivo una misión imposible: lograr que los ciudadanos chinos respeten las normas de tráfico.
Algunos miran a izquierda y a derecha, ven que no vienen coches, y se aventuran de todas formas. No se han dado cuenta de que los semáforos, además de tener instalados sensores de movimiento, cuentan con unas discretas cámaras negras que graban todos los movimientos. Están equipadas con sistemas de reconocimiento facial que identifican al infractor. Por si fuese poco, luego proyectan su fotografía en una pantalla.
“De momento, el sistema está en fase de pruebas”, reconoce un ingeniero que se encuentra calibrando las cámaras. Una señora mayor, armada con un potente silbato y ataviada con un chaleco reflectante que la identifica como asistente de tráfico, añade que, pronto, el sistema no solo servirá para avergonzar a quienes se saltan el semáforo a la torera. “Se les enviará la multa a casa”, comenta mientras advierte a la gente de que no se pase de la raya.
Los infractores no podrán escapar porque China cuenta con una completa base facial de sus ciudadanos. Y de quienes visitan el país. No en vano, este año ha comenzado la recolección obligatoria de las huellas dactilares y del rostro de todos los que entran en la segunda potencia mundial. Es un proceso que se realiza en unas máquinas situadas en puertos y aeropuertos antes de acceder al control de inmigración, en el que un agente -o un sistema automático- verifica que los datos biométricos guardados coinciden con los del portador del documento de identidad. Solo entonces se abre la portezuela mecánica que da acceso a la República Popular.
A partir de aquí, en teoría, el Gobierno puede dar con cualquier persona utilizando los 200 millones de cámaras que tiene instaladas por todo el país. Las de tráfico, además, están equipadas con sistemas de reconocimiento de matrícula que permiten conocer la ubicación de cualquier vehículo. Es, dicen los dirigentes chinos, la mejor fórmula para construir una sociedad ordenada y segura. A ojos de muchos occidentales, se parece más a la que George Orwell describió en 1984. Quienes tengan referencias culturales más populares lo compararán con un gigantesco Gran Hermano.
Para los que vivimos en China, las aplicaciones son cada vez más variadas, y hay que reconocer que tienen un uso práctico interesante. El aeropuerto de Shanghái Hongqiao, por ejemplo, ha sido pionero en la introducción de un sistema completamente automático de check-in. Los pasajeros obtienen su tarjeta de embarque en una máquina que verifica su identidad con una cámara de reconocimiento facial, otra hace lo propio para permitir la facturación automática del equipaje, y una última da paso en el control de seguridad. “Es más rápido y conveniente”, me asegura la joven que, eso sí, me advierte amablemente de que el sistema solo funciona de momento con ciudadanos chinos y de que tengo que cambiar de cola.

Quienes tomen el metro para ir al centro de la ciudad tienen que pasar primero por los controles de seguridad en los que las cámaras de HIKvision -el principal contratista del Gobierno para sistemas de videovigilancia- identifican a los pasajeros. En caso de que alguno esté en busca y captura, una alarma suena en el centro de control y un policía sobre el terreno recibe la foto del sospechoso en su PDA para que proceda a su detención. En el interior de los taxis, por su parte, cada vez es más habitual también encontrarse con varias cámaras, como sistema de seguridad tanto para el conductor como para el pasajero.
Ya entre los rascacielos de la capital económica de China, y no muy lejos del semáforo en el que una voz me advierte de que debo dar un paso atrás, mi cara sirve para acceder a un producto fundamental: el papel higiénico que suele brillar por su ausencia en los baños públicos chinos. Las autoridades culpan de que nunca haya a los usuarios que lo roban, sobre todo gente mayor que se lo lleva a casa. Pero lo cierto es que, con esa excusa, ya nunca se repone. No obstante, ahora que el presidente Xi Jinping ha puesto en marcha una revolución para que los váteres sean lugares algo más acogedores, el reconocimiento facial se ha demostrado efectivo para lograr que todo el mundo tenga acceso al preciado papel.
Solo hay que ponerse delante del dispensador y mirar a la cámara. En cuanto el sistema nos reconoce, 50 centímetros de papel salen por la ranura. Ni uno más. En caso de que el apretón requiera más celulosa, el usuario está obligado a esperar unos minutos hasta que el sistema le permite volver a recibir medio metro. No obstante, como estas máquinas todavía no son habituales, lo mejor es llevar siempre unos kleenex encima.
El rostro se está convirtiendo también en medio de pago. Basta con mostrar la cara para pagar en algunas de las tiendas de la cadena Hema, propiedad de Alibaba, y los cajeros de China Merchants Bank dispensan efectivo utilizando el reconocimiento facial para verificar la identidad del usuario, que ni siquiera necesita llevar encima la tarjeta.

Y esto es solo el principio. En la pasada Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial pude ver cómo funcionan, por ejemplo, los sistemas que se irán implementando en nuevos autobuses para evitar accidentes: una cámara reconoce los gestos del conductor y es capaz de determinar si está distraído mirando su móvil o si tiene sueño y es un peligro. Lo que no sé es si los vehículos cuentan con tacógrafo, porque si algo caracteriza a los autobuses en China es su conducción salvaje.
En cualquier caso, todo esto que la mayoría de los ciudadanos chinos ve con buenos ojos, puede parecer algo opresivo. La privacidad en China tiene un significado diferente y el pragmatismo del país propicia que estos sistemas de inteligencia artificial proliferen. El propio Gobierno saca pecho cuando habla de ellos. Pero, independientemente de que su uso pueda generar dudas sobre el papel represor que pueden jugar, ¿realmente son tan perfectos? El hecho de que una señora mayor que podría estar ya jubilada tenga que controlar a los peatones junto a un sistema de alta tecnología demuestra que todavía impera el anacronismo. En China no es todo tan puntero como parece. Una cosa es instalar cámaras, y otra muy diferente adecuar la infraestructura y formar a quienes las utilizan.
Lo pude comprobar en primera persona hace unas semanas, cuando un amigo, compañero de este periódico, vino a Shanghái para participar en un curso de una universidad ubicada en el extrarradio de la ciudad. Quedamos para cenar y, poco antes de las once de la noche, él cogió un taxi para regresar al campus y yo otro de vuelta a casa.
Media hora después, protagonizamos la siguiente conversación en WeChat.

– El taxista me está cobrando justo el doble que el de ayer. Ya llevo 300 yuanes -solía pagar unos 200 por todo el trayecto- y todavía me quedan 15 kilómetros- me informa.
– Te está timando. Mira su número de licencia, que debería estar en el salpicadero, o trata de hacerle una foto y me la mandas- le pido.
– OK.
Entonces, mi amigo se queda callado. No responde a mis mensajes ni a mis llamadas, así que comienzo a preocuparme. Aunque Shanghái es muy segura, los taxis estafadores no son inusuales, y algunos se comportan de forma violenta.
Esperamos una hora antes de llamar a la Policía. Les cuento lo sucedido y les doy el punto exacto y la hora a la que hemos cogido los taxis. Teóricamente, los sistemas de reconocimiento de matrículas pueden ubicar a cualquier vehículo con esa información, más aún en una calle tan concurrida como es Nanjing Oeste.
No muestran mucho interés hasta que les informo de que somos periodistas. Entonces se preocupan más por saber qué hace mi amigo en Shanghái. Finalmente, aseguran que por teléfono no pueden ayudarme, y que irán a mi casa.
Dos agentes ataviados con cámaras corporales y radios se presentan en mi puerta un cuarto de hora después para decirme que no pueden ayudarme. ¿La razón? La Policía de un barrio no tiene acceso a las cámaras del barrio contiguo. ¿Pueden llamar a sus compañeros y pedirles que lo miren? Tampoco, tengo que ir yo en persona hasta la comisaría más cercana a donde cogimos el taxi, y puede que luego tenga que desplazarme a otras.
“Ah, y no es seguro que podamos identificar el vehículo, porque muchas de las cámaras no funcionan”, comenta uno de los agentes antes de marcharse después de haber echado un buen ojo a la casa.
Es más de la una de la madrugada cuando nos disponemos a hacer un tour por las comisarías de Shanghái. Entonces suena el móvil. Afortunadamente, mi amigo se había quedado sin batería en el peor momento y, con la ayuda de unos estudiantes, logró discutir con el taxista y rebajar el monto de la estafa. Curiosamente, le amenazó con llamar a la Policía.
Quizá esto explique por qué tantos taxis piratas operan todavía en las inmediaciones del Bund, la misma zona en la que los nuevos semáforos cazan a peatones díscolos. Debería ser relativamente sencillo dar con ellos y retirarlos, pero ahí siguen, estafando a extranjeros y locales. Lo mismo sucede con quienes, cuando cae la noche, asaltan a todo quisqui con ofertas de drogas y prostitutas. Al parecer, los infrarrojos de las cámaras no los ven. Aunque también podría ser que quienes las controlan no quieran verlos.
Fuente: Retina el Pais