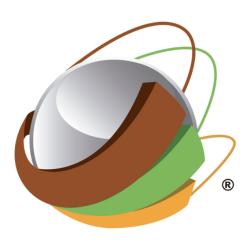La tecnología tiene leyes de funcionamiento en su interacción con los seres humanos. Su ley más prometeica establece que estas amplían sensorial y cognitivamente nuestras facultades, pero añade un coste faustiano, dado que hay otra ley negativa que nos avisa de que cada tecnología probablemente nos atrofiará otras tantas habilidades. Para explicarlo mejor, fijémonos en qué nos beneficiaría y perjudicaría dejar de ser automovilistas gracias a una tecnología que nos reemplace en la tarea.
El primer vehículo reconocido como un modelo de conducción autónoma fue diseñado en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Stanford en 1961. Su objetivo era facilitar los desplazamientos de los primeros astronautas que alcanzasen la luna. Aquel proyecto nunca llegó a ser adoptado.
Durante la década de los años 80 destacaron los esfuerzos de alcanzar prototipos viables por parte del Instituto de Robótica de la Universidad Carnegie Mellon en EE UU, del Laboratorio de Ingeniería Mecánica Tsukuba en Japón, y del gigante de la automoción Daimler en Alemania a través de su programa Prometheus. Todos ellos experimentaron con la integración de cámaras de vídeo, sistemas de geolocalización y el uso de láseres para identificar obstáculos e ir calculando las rectificaciones para garantizar la seguridad de los pasajeros en cada trayecto. Sin embargo, en la genealogía de los avances de esta tecnología, el punto de inflexión lo representó la mítica DARPA (Defense Advanced Reserach Projects Agency).
Así, a principios del año 2000, el Departamento de Defensa estadounidense asumió el mandato de impulsar el coche autónomo como parte de los objetivos para mejorar la seguridad nacional. Tras los atentados del 11-S, el proyecto se convirtió en una prioridad. El resultado culminó en planificar el DARPA Grand Challenge para 2004, una iniciativa de innovación abierta en la que cualquier emprendedor pudo presentar sus vehículos autónomos y competir en una carrera real que debía completar una ruta entre Los Ángeles y Las Vegas. El premio para el ganador se estableció en un millón de dólares y un contrato de inversión para desarrollarlo a escala industrial. Los participantes tuvieron casi tres años para investigar y construir sus máquinas inteligentes. De aquel programa, que tuvo varias ediciones, lo más decisivo no fue el resultado inmediato (dado que los modelos que se presentaron estuvieron repletos de disfuncionalidades, sin apenas atisbos de que se pudiese llegar rápidamente a un estándar robusto), sino el hecho de que posibilitó la creación de una cantera de ingenieros y desarrolladores de software enfermizamente comprometidos con el desafío y que terminaron por marcar las probabilidades de evolución del producto durante los siguientes quince años.
En el pasado lustro, la competitividad no solo no ha decaído, sino que se ha acelerado. Un pionero como Sebastian Thrun lanzó un curso en Udacity (plataforma de formación online para tecnólogos) para atraer a miles de jóvenes y convertirlos en la nueva generación de ingenieros de la conducción autónoma. Waymo, filial de Alphabet, se ha convertido en otro de los nuevos jugadores disruptivos desde 2016, protagonizando no hace mucho una multimillonaria demanda contra Uber, acusándola de haber comprado secretos industriales sobre sus descubrimientos proporcionados por uno de sus exingenieros más talentosos, Anthony Levandowski. El juicio fue archivado tras llegar ambas compañías a un acuerdo confidencial. Y sabemos que Elon Musk, entre cohete y cohete, se entretiene perforando el subsuelo de California para hace pruebas con transportes autónomos de mercancías a través de túneles de alta velocidad.
En 2021, el coche autónomo todavía no es una realidad capaz de sustituir ni al ser humano ni a la industria del utilitario, pero las apuestas son favorables para que llegue a serlo a finales de esta década, con fabricantes globales como General Motors y Toyota entre los mejor posicionados para desembarcar a gran escala en el mercado. Eso sí, quedando sujetos a restricciones tanto de límite de velocidad como de zonas especialmente habilitadas para este tipo de vehículo. Los automatismos aún tienen que afrontar demasiados imprevistos como para que los posibles errores de navegación resulten asumibles (que, al menos estadísticamente, sean menos importantes que los errores humanos durante la conducción de un vehículo), por lo que en la primera fase de implantación la prudencia limitará la navegación a trayectos cortos y restringidos.
Tras esta historia abreviada sobre el estado de la cuestión, ¿cuál sería el propósito que motiva el desarrollo de esta tecnológica y qué utilidad social podría brindar? En el mundo, cada año fallecen por accidente de tráfico aproximadamente un millón y medio de personas (es la primera causa de muerte entre menores de 30 años); adicionalmente, entre veinte y cincuenta millones sufren lesiones no mortales, de los cuales un tercio quedan afectados con discapacidades a largo plazo. Resulta evidente que el objetivo primordial es reducir los riesgos vinculados a la conducción humana, pero también permitir que personas con graves limitaciones físicas accedan a una movilidad integral de la que actualmente están privados o bajo la dependencia de terceros.
Bien es cierto que, en paralelo, llegado el momento de su madurez técnica, necesariamente se iniciará un ciclo de reconversión dentro de la cadena de valor del sector, desencadenando la obsolescencia de cierta mano de obra (tanto dentro de las fábricas como entre los conductores profesionales y transportistas) así como la creación de puestos de trabajo diferentes (mayoritariamente programadores especializados en Inteligencia Artificial), un escenario histórico recurrente ante cualquier flecha de innovación productora de disrupción. Salvar vidas y consolidar un nuevo mercado se convierten así en las dos caras de una misma moneda.
No obstante, quedaría un aspecto pendiente que, por lo general, no siempre despierta nuestra curiosidad cuando irrumpen nuevas tecnologías con la aspiración de transformar la sociedad: ¿cuál podría ser su impacto sobre nuestro cerebro e inteligencia?
Para aventurarnos en una respuesta plausible propongo un viaje hacia nuestras células espaciales y el hipocampo cerebral. Nuestra especie está bendecida por un navegador interno que es inconmensurablemente más sofisticado que cualquier inteligencia artificial. En el nivel de la fisiología, John O’Keefe, Edvard Moser y May-Britt Moser (Premios Nobel de 2014) descubrieron a principios de este siglo no solo las células de red que componen la materia prima de nuestro sistema neuronal de navegación o posicionamiento, sino el modo en que la mente diseña nuestros mapas cognitivos. La conclusión es que, además de procesar y memorizar aspectos puramente espaciales, gracias a esas células almacenamos información sobre las experiencias que obtenemos en cada una de nuestras rutas.
En el nivel de la neuropsicología se ha constatado que encontrar un camino a través de un terreno que nos resulta completamente desconocido, implica que las personas siguen una de estas dos estrategias: (i) relacionar los objetos del entorno en función de tu propia posición en el espacio – enfoque egocéntrico – o bien (ii) analizar las características topográficas del paisaje y cómo estas se relacionan entre sí para elucidar dónde se encuentra uno – enfoque espacial -. El enfoque egocéntrico es como seguir una secuencia de instrucciones: ¿cuántas calles pasaré antes de llegar al desvío? ¿Debo girar a la izquierda o a la derecha cuando llegue? El enfoque espacial, por el contrario, activa una “vista de pájaro” para sobrevolar la situación: ¿dónde queda mi casa en relación con este ambiente? ¿Debo ir al sur o al oeste? Cuando te encuentras en modo egocéntrico estás siendo intuitivo (imitando patrones que te son familiares), mientras que en modo espacial estás siendo dialéctico (creando tu mapa general del mundo).
Reconocerte como un navegante “experto” significaría que puedes encontrar el camino correcto dentro de un área en la que nunca has estado anteriormente gracias a que mantienes un sentido de la dirección que, a su vez, es fruto de tu capacidad de abstracción para representar en tu imaginación dónde te encuentras con respecto a la totalidad del planeta. Tu estrategia espacial se estaría beneficiando de un hipocampo en perfectas condiciones y bien entrenado.
Otro ingrediente fascinante de nuestro sistema de navegación ha sido identificado por la neuróloga Daniela Schiller. En sus experimentos ha podido asociar la posesión de una inteligencia espacial avanzada con la habilidad para establecer relaciones sociales útiles para sobrevivir o alcanzar objetivos, es decir, la zona cero del hipocampo (el subículo) es un detector casi infalible del poder de influencia de las personas con las que interactuamos y del valor adaptativo que tendría compartir información privada con ellas. De modo que poseer el hipocampo espacial completamente desarrollado mejora nuestra capacidad de resiliencia y, en cambio, tenerlo infrautilizado incrementa nuestro riesgo de caer en una depresión o de padecer un síndrome de estrés postraumático. Podríamos resumir que atrofiar o inhibir nuestra capacidad para orientarnos y percibir cognitivamente el espacio por el que discurrimos a diario nos vuelve frágiles: quedamos expuestos a sentirnos perdidos ante situaciones inesperadas o para las que no estamos preparados.
Retornando a nuestro caso, lo que ofrece a nuestra evolución cognitiva la pura práctica de conducir un vehículo trasciende el fenómeno de convertirse en un piloto con habilidad para ir a gran velocidad, y poco tiene que ver con no desesperarse con los endemoniados atascos matinales. Habría que demostrar hasta qué punto nos ayuda a ejercitar el potencial de nuestro hipocampo. En mi caso, extraigo partido de conducir mientras pienso en resolver problemas que tengo atravesados. Por arte de magia, en mitad de un trayecto banal, sale a mi encuentro un hilo nuevo del que tirar, y el obstáculo pierde la apariencia de infranqueable. Pero esta misma ventaja la podría extrapolar a otras actividades como la caligrafía, el dibujo, la música, el ajedrez y otros deportes en los que nuestra inteligencia espacial se ha constatado como un activo decisivo.
La filosofía posmoderna del aceleracionismo postula que nuestra mejor baza para transformar el destino de la especie humana consiste en dejar de reprimir el potencial tecnológico e impulsarlo hasta sus últimas consecuencias. Pero esta dinámica exige que seamos responsables para enrutarlo hacia los fines correctos. Nuestra asignatura pendiente continúa siendo la de establecer una resistente armonía entre intenciones y resultados. La cuestión práctica a la espera de una predicción creíble es si el ahorro de energía en la conducción, además de no provocar una retrocesión en nuestras habilidades de navegación, nos permitirá emplear ese plus sobre otras tareas de utilidad social que faciliten el siguiente salto evolutivo en la cognición de nuestro cerebro.
Fuente:
https://elpais.com/tecnologia/2021-06-28/tiene-sentido-el-coche-autonomo-efectos-sobre-nuestra-capacidad-de-navegacion.html