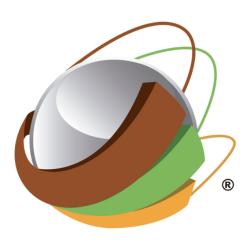¿Hay algún colectivo más difamado que el de los adolescentes? Cuando vagan en pandas despiertan temor, se les evita o se les dice que se calmen. Son desgarbados, narcisistas, superficiales, se sienten fuera de lugar, se creen que tienen derecho a todo, están borrachos de hormonas. Y, por si fuese poco, ¿no han oído que el móvil les está sorbiendo el seso? Criados al resplandor de las pantallas de los aparatos digitales, los adolescentes modernos son depresivos, antisociales, están ansiosos. E, irremediablemente, ya no prestan atención a nada más.
Si los teléfonos inteligentes se han convertido en un símbolo de la adolescencia es por su ubicuidad. Según un informe del Pew Research Center, el 92 por ciento de los adolescentes de EE.UU. (definidos en el documento como aquellos con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años) declaran usar Internet a diario, y el 24 por ciento de ellos confiesa hacerlo «casi a todas horas». Solo el 12 por ciento afirma conectarse una sola vez al día.
Los últimos titulares sobre adolescentes transmiten la idea de que sus amados móviles están abocándolos a contraer trastornos mentales y al aislamiento social. Un estudio publicado en 2017 en Child Development y dirigido por Jean Twenge, profesora de psicología de la Universidad Estatal de San Diego, constataba que los adolescentes actuales tienen menos tendencia que las generaciones precedentes a beber alcohol, mantener relaciones sexuales, sufrir embarazos, conducir, salir con una pareja y trabajar. En otro artículo, publicado en la revista The Atlantic, Twenge acababa convirtiendo esas tendencias aparentemente positivas en algo básicamente negativo: una preocupante resistencia a crecer y madurar. Insertaba algunas estadísticas que apuntaban a que se está produciendo un deterioro de la salud mental de los adolescentes, y culpaba de ello a los teléfonos. Escribía: «Existen pruebas contundentes de que los aparatos que hemos puesto en manos de los jóvenes están ejerciendo una profunda repercusión en sus vidas y causándoles una gran infelicidad».
Un mes después, en un artículo que ocupó la portada del New York Times Magazine, se daba a conocer el alarmante aumento en el número de universitarios afectados por «ansiedad acuciante» y se señalaba a las redes sociales como uno de los factores responsables. Estos artículos son solo los de la última hornada. La psicóloga social Sherry Turkle, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, acaparó docenas de titulares cuando en 2015 publicó su libro En defensa de la conversación: El poder de la conversación en la era digital(Ático de los Libros, 2017). En él argumentaba que tanto adultos como adolescentes estaban perdiendo la capacidad de entenderse y prestarse atención mutua por culpa de la naturaleza desarticulada y solitaria de las comunicaciones electrónicas. Y, para Turkle, esas son las facultades que nos hacen humanos.
Pero, tal vez previsiblemente, las generaciones de adolescentes que han madurado en la era del teléfono inteligente no están sufriendo estragos irremediables, y ni siquiera más que otras. Y los móviles no son el claro chivo expiatorio de los cambios de conducta observados en las nuevas generaciones del siglo XXI. «Durante el mismo período al que alude Twenge, también ha habido mejoras en salud mental», matiza Laurence Steinberg, catedrático de psicología de la Universidad Temple de Pensilvania y experto en el desarrollo adolescente. Hace dos años, la propia Twenge publicaba con dos colegas un estudio en el que concluía que los adolescentes de hoy eran más felices y estaban más satisfechos con la vida que sus predecesores.
El análisis es complicado porque los investigadores se centran en aspectos diferentes de la salud mental y los miden de distinta manera. Pero aludir a «los jóvenes de hoy» con tono pesimista no es nuevo. «Cada vez que aparece una nueva forma de ocio o un nuevo avance tecnológico, hay adultos que afirman: “esto está acabando con nuestros hijos”», opina Steinberg, autor de Age of opportunity («La edad de las oportunidades»), obra publicada en 2014 sobre la gran capacidad de cambio de los adolescentes. «Ha pasado con el rock y con los ordenadores. La juventud del mundo ha sobrevivido a todo, y estoy convencido de que sobrevivirá a los teléfonos inteligentes.»
La misma cualidad que hace adaptables a los adolescentes es también su punto vulnerable. Al inicio de la pubertad, el cerebro muestra una elevada plasticidad, una notable capacidad de remodelación. Impulsados a buscar lo novedoso y tendentes a asumir riesgos, los jóvenes poseen circuitos neuronales flexibles que facilitan la adaptación al entorno mientras toman decisiones y aprenden. A medida que inician la edad adulta, la ventana de tiempo en que se forjan las conexiones entre regiones cerebrales empieza a cerrarse y su conducta se vuelve más rígida. «Cualquier vivencia que se experimente en la época en que el cerebro es maleable tiene posibilidades de influir en él», afirma Steinberg. El cerebro de los niños y los adolescentes se ve influido por factores de todo tipo: progenitores, amigos, escuela, etcétera. «Los teléfonos inteligentes no tienen ninguna relevancia especial. Ahora bien, todo aquello a lo que uno dedica más tiempo deja una huella más profunda en el cerebro.»
Lo que sabemos y lo que no
En 2015, Lauren Sherman, ahora investigadora posdoctoral en Temple, presenció en primera persona el injustificado pánico por la relación entre móviles y adolescentes. Sabedora del grado de felicidad que les proporcionan las gratificaciones a los jóvenes (muestran una activación en las regiones gratificadoras del cerebro mayor que los niños o los adultos), quiso explorar las respuestas neuronales a los «me gusta» de las redes sociales. Invitó a un grupo de estudiantes de secundaria al laboratorio para que miraran una versión de Instagram mientras yacían en el interior de un escáner de resonancia magnética. Había manipulado un conjunto de imágenes subidas a esa red social de tal modo que algunos las viesen con muchos «me gusta», mientras que otros las viesen con pocos. Entre las imágenes había fotografías aportadas por los participantes en el estudio.
Era más probable que los probandos les dieran su «me gusta» a las fotografías si creían que estas ya tenían muchos votos. También manifestaban más actividad en las regiones implicadas en la cognición social y la atención visual, como si estuvieran pensando más en las fotografías más populares y estuvieran examinándolas en detalle. Cuando los sujetos veían que sus propias fotos recibían multitud de «me gusta», mostraban una respuesta en el estriado ventral, una zona que interviene en la gratificación.
La publicación del estudio en Psychological Science desató una ola de exageraciones. «Puesto que implican los mismos circuitos cerebrales, la prensa llegó a decir que los “me gusta” eran como el crack. ¡Y no lo son en absoluto!», afirma Sherman. Una emisora de televisión se atrevió a proclamar que los «me gusta» eran mejores que las drogas y el sexo.
La propia Sherman analizó transcripciones de charlas que había entablado a través del Instant Messenger de AOL en sus años de adolescencia. Cree que el tintineo que avisaba de la respuesta a un mensaje no era tan distinto de los «me gusta» que reciben hoy los adolescentes. Fuese una piedrecita lanzada por la noche contra la ventana o el esperado timbre de un teléfono de disco, podemos suponer que cualquier signo de interacción social inminente siempre resultó estimulante para el cerebro joven.
Pero, a diferencia del teléfono de disco o de la mensajería instantánea en el ordenador de sobremesa, los móviles se han convertido en apéndices corporales, lo que alimenta la angustia por su efecto en los adolescentes. «No contamos con indicios claros sobre cómo está afectando el móvil al desarrollo cerebral», asegura Nicholas Allen, director del Centro de Salud Mental Digital de la Universidad de Oregón. «Cualquiera que diga otra cosa hace cábalas. La bibliografía sigue creciendo, pero todavía es solo correlacional», advierte Steinberg. E incluso estos resultados basados únicamente en correlaciones conforman una mezcla de hallazgos a favor y en contra, con algunos estudios que destacan los riesgos del acoso cibernético, y otros que subrayan todos los recursos en línea que pueden resultar útiles a los adolescentes que afrontan problemas.
Cuesta llevar a cabo los estudios a largo plazo que podrían sacar a luz una relación causal. «No se puede designar al azar qué adolescentes van a tener teléfono y cuáles no», dice Steinberg. Otra dificultad de orden práctico es que el examen de los adolescentes pasa por obtener primero el permiso de los padres. Eso significa que las predicciones del experto son a menudo extrapolaciones de investigaciones realizadas con estudiantes universitarios. Para complicar más las cosas, se ha descubierto que algunas regiones del cerebro, como la corteza prefrontal, no maduran totalmente hasta mediados de la veintena.
Otra traba en el diseño de estos estudios reside en definir con exactitud qué cuenta como móvil inteligente. Estos aparatos son un teléfono, una cámara, una consola de videojuegos y una enciclopedia. Y centrarse en las aplicaciones predilectas de los adolescentes, como Snapchat o YouTube, no ofrece un horizonte lo bastante amplio. Steinberg argumenta que preguntarse cómo están afectando las redes sociales a los jóvenes es como preguntarse por el efecto de la televisión sin distinguir entre ciertos programas de telerrealidad y la adaptación de un clásico.
Entre lo que empieza a decirse de los jóvenes de la Generación Z (aquellos nacidos alrededor del año 2000), de lo que más ha cuajado es que son más depresivos y ansiosos y que la culpa es del teléfono. La realidad es que existe «una pequeña pero persistente relación transversal [observada en un mismo momento] entre el tiempo que pasan conectados y la depresión y la ansiedad», afirma Allen, «pero no podemos dar por sentado que sea causal». (El tiempo de conexión también se define de modo dispar: algunos estudios se centran solo en los videojuegos o las redes sociales.) Para Steinberg, una hipótesis verosímil es que la relación causal sigue el sentido contrario: «No es difícil imaginar que un adolescente deprimido prefiera pasar el tiempo encerrado en su habitación, conectado, antes que salir».
Larry D. Rosen, catedrático emérito de psicología de la Universidad Estatal de California en Dominguez Hills y uno de los autores de The distracted mind: Ancient brains in a high-tech world («La mente dispersa: Antiguos cerebros en un mundo de alta tecnología»), sospecha que, si bien es posible que los jóvenes que sufren depresión o ansiedad usen el móvil de modo distinto, la influencia probablemente sea recíproca. Cree que la comparación social (los usuarios de las redes sociales se sienten fatal con su vida después de ser bombardeados por las versiones en color de rosa de la vida de los demás) y el contagio emocional (los exabruptos en línea afectan el estado mental de los usuarios) son posibles culpables. Que el adolescente sufra o no una crisis de autoestima o tristeza por influencia de otros depende de con quién se esté relacionando en línea y de lo que ande buscando exactamente.
Los investigadores están analizando ahora este aspecto del uso de las redes sociales. Oscar Ybarra, de la Universidad de Michigan, y sus colaboradores constataron que el bienestar subjetivo se veía afectado negativamente por el uso pasivo de las redes sociales debido a la envidia que suscitaban las comparaciones. En cambio, la participación activa (colgar contenidos y relacionarse con los otros, en lugar de permanecer expectante) predijo mayores niveles de bienestar subjetivo, presumiblemente porque el uso activo crea capital social y hace que los usuarios se sientan más conectados con otras personas. En otro ejemplo, un estudio de la Facultad de Educación de Harvard halló que los adolescentes a los que se instó a valorar críticamente las series de imágenes de usuarios de Instagram (reconocer que las fotografías estaban retocadas y que no eran representativas de la realidad) tenían menos sentimientos negativos, sobre todo si antes se habían comparado desfavorablemente con otros usuarios de la red.
Si bien el estado de ánimo de los adolescentes podría, en general, resistir bien las vicisitudes de las redes sociales, otras áreas del desarrollo cognitivo suscitan una preocupación creciente. Harry Wilmer y Jason Chein, psicólogos de Temple, hallaron un posible vínculo entre un empleo profuso del teléfono inteligente y la incapacidad de tolerar demoras en la gratificación (como, por ejemplo, tomar una pequeña suma de dinero ahora en lugar de aguardar más y recibir un importe mayor). Se desconoce todavía si las personas impulsivas pasan más tiempo con el teléfono o si los teléfonos nos están haciendo a todos más impacientes.
Para Rosen, la gran preocupación no solo radica en el uso que los adolescentes están dando al móvil, sino en la «ansiedad tecnológica» y la nomofobia (sentimientos negativos por no tener el teléfono), que los distraen de otras tareas. Las investigaciones demuestran que la multitarea lleva a un peor rendimiento en todas los quehaceres. Por medio de una aplicación, Rosen contabilizó cuántas veces desbloqueaban sus alumnos el teléfono cada día: «En promedio eran 50. Y permanecían conectados unos cinco minutos cada vez». La mayoría de esos vistazos tenían que ver con la comunicación, ya que las aplicaciones más consultadas eran Facebook, Instagram, Snapchat y YouTube. «Sabemos que la mitad de las veces que la gente ingresa en algún sitio es porque recibe una notificación.» Los adultos tampoco parecen escapar a ello: un estudio británico constató que la mera presencia de un teléfono sobre la mesa en la que dos personas mantenían una conversación sobre un tema trascendente deterioraba el diálogo. La llamada del teléfono es cognitivamente fuerte, aunque esté desconectado.
La distracción momentánea es una cosa; el posible daño cerebral a largo plazo motivado por el estrés es más inquietante. «Lo que sucede, estoy convencido, es que después de echar varios vistazos [y dejar de mirar el móvil otras tantas veces], las glándulas suprarrenales segregan cortisol. Un poco está bien, pero el exceso no. A medida que esta hormona se acumula, la gente se vuelve ansiosa. Y el único modo de contener ese impulso es volver a mirar el teléfono», explica Rosen.
El investigador se pregunta si la secreción sostenida de cortisol influirá en el desarrollo de la corteza prefrontal, la región que, entre otras cosas, controla los impulsos y la toma de decisiones. Esta es la última zona del sistema nervioso cuyas neuronas quedan envueltas por mielina, un recubrimiento que facilita la transmisión de impulsos nerviosos. «Mi hipótesis es que los jóvenes están empleando la corteza prefrontal de un modo distinto y, tal vez, menos eficiente», aduce Rosen, quien está empleando espectroscopía funcional del infrarrojo cercano para analizar la corteza prefrontal de usuarios empedernidos y moderados del teléfono. Ha hallado que, por lo menos mientras llevan a cabo una tarea ejecutiva, los empedernidos usan la corteza prefrontal de modo distinto que los moderados.
Vidas digitales, contrapartidas reales
A los adolescentes aferrados al móvil se les ha tachado de solitarios, carentes de empatía y hasta de incapaces de entablar relaciones «reales» con amigos o parejas amorosas. El temor es que el uso del teléfono inteligente disuada —o reemplace— las conductas saludables, como los encuentros cara a cara.
Los investigadores, sin embargo, no se muestran tan preocupados. «No hay indicios de que el uso de redes sociales altere el desarrollo de las habilidades sociales. Los adolescentes se relacionan en redes mayoritariamente con las mismas personas con las que se lo hacen cara a cara», asegura Steinberg. Según Allen, la ironía radica en que lo que más atrae a muchos adolescentes es la posibilidad que les brinda el móvil de explorar relaciones de todo tipo eludiendo la vigilancia directa de los padres. De hecho, conectarse a través del móvil incluso podría mejorar la empatía.
En 2016, un estudio holandés analizó a 942 adolescentes y lo hizo de nuevo al cabo de un año. Aparentemente, el uso de las redes sociales durante ese tiempo mejoró su capacidad de comprender a sus compañeros y compartir con ellos sus sentimientos. Según otro de los estudios con los que Sherman quiso investigar el modo en que las redes sociales repercuten en la intimidad, el mayor grado de conexión entre dos chicas adolescentes se lograba en las conversaciones presenciales, pero no era mucho mayor que cuando charlaban por videoconferencia. Sherman cree que las plataformas de comunicación nos acercarán cada vez más a medida que vayan siendo más audiovisuales.
¿Qué hay del incesante intercambio de mensajes escritos? Jay Giedd, director de psiquiatría infantil y adolescente de la Universidad de California en San Diego, afirma que, en cualquier caso, los jóvenes tienden a mejorar en la interpretación de las expresiones faciales cuando cumplen la veintena. En lo que atañe a la forma en que se están relacionando entre ellos, «no se debe confundir “diferente” con “defectuoso”» aclara. «Algunos afirman que el estilo que usan en sus mensajes es malo, pero están comunicando ideas, aunque su prosa y su gramática no sean las que nos gustaría ver.» En lugar de buscar carencias, Giedd se pregunta acerca de las contrapartidas: «¿En qué tipo de cosas demuestra ser mejor su cerebro? ¿En cribar textos? ¿En seguirles los pasos a más amigos?».
Hasta la suposición de que los encuentros presenciales son más gratificantes y profundos no siempre es cierta. Sherman preguntó a sus participantes si les resultaba más cómodo hablar sobre ciertos temas por vía digital; por ejemplo, mediante el envío de mensajes de texto. Le respondieron que si querían decir algo realmente emotivo y creían que podían echarse a llorar, preferían el envío de mensajes. Y, dado que los adolescentes acostumbran a relacionarse en línea con los amigos de la vida real, es posible que entre ellos se esté trabando un vínculo distinto y más profundo gracias a intimidades que comparten así pero que les resultarían más difíciles de expresar de viva voz.
Menos benigno que el intercambio de mensajes de texto es el acceso sin precedentes a la pornografía que ofrece el móvil, lo cual podría dificultar que muchos adolescentes, sobre todo aquellos con otros factores de riesgo, entablen relaciones amorosas en la vida real. «Aunque no existen pruebas concluyentes, la exposición sin restricciones a la pornografía podría influir en su manera de entender la sexualidad y las relaciones afectivas, sobre todo si sus primeros devaneos con el sexo consisten en eso», afirma Allen. Un estudio de 2016 reveló que cerca de tres cuartas partes de los adolescentes (sin distinción de género ni de entorno social o procedencia) notificaron un problema sexual, como deseo escaso o incapacidad para alcanzar el orgasmo, con niveles clínicamente significativos de ansiedad como consecuencia. La autora del estudio, Lucia O’Sullivan, profesora de psicología de la Universidad de Nueva Brunswick, en Canadá, cree que la mayoría de los jóvenes acaba habituándose a la pornografía. Para ella, los resultados del estudio podrían deberse más a cuestiones generales de salud mental y al hincapié que la educación sexual hace en el embarazo y las infecciones, en lugar de explorar con más amplitud la comunicación y el funcionamiento de las relaciones sexuales.
Mientras los adolescentes se sumergen en el complejo mundo de la sexualidad y las relaciones de todo tipo, también se están encontrando a sí mismos. Formar una identidad es una tarea ardua, y algunos se preguntan si el apego excesivo o la obsesión por el móvil pueden frustrar oportunidades para madurar y acabar forjándose como personas. «Las redes sociales constituyen un lugar donde los adolescentes se expresan y piensan sobre cómo se están mostrando ante los demás», afirma Sherman. «Una de las primeras hipótesis era que los jóvenes se conectarían y explorarían identidades nuevas para convertirse en otra persona. Eso no parece ser mayoritario.» Con todo, no significa que no estén sometiendo a prueba versiones ligeramente distintas de una identidad básica.
Los adolescentes demuestran habilidad en no ser descubiertos e ingenio en la promoción de su personalidad pública y privada. «Algunos cuentan con un perfil público y con una “Finsta”: una cuenta de Instagram falsa donde, paradójicamente, exhiben su verdadero yo» compartiendo fotos grotescas de su cara o rosarios de pensamientos sin retocar, afirma Sherman. La tendencia seguramente ha influenciado la funcionalidad de Instagram. «Ahora es posible enlazar dos cuentas, lo que probablemente sea una respuesta directa a los usuarios que crean cuentas secundarias», añade. «Los adolescentes amoldan esos entornos virtuales a sus propios fines. Pasamos muchísimo tiempo debatiendo sobre los efectos que las redes sociales ejercen sobre ellos, pero están interaccionando con esas herramientas y las están cambiando. La relación es recíproca.»
Theo Klimstra, profesor adjunto de psicología del desarrollo en la Universidad de Tilburg, en los Países Bajos, considera los móviles inteligentes como un arma de doble filo para la formación de la identidad. «Una cosa que los adolescentes suelen hacer es buscar a personas que son como ellos para hallar un espejo», explica. Si creces en un lugar donde hay muy poca gente como tú, las redes sociales hacen posible encontrar ese espíritu afín. Muchos investigadores señalan el ejemplo de los adolescentes homosexuales que no se atreven a salir del armario en su localidad, pero sí encuentran modelos a seguir en las comunidades virtuales. Los posibles inconvenientes, advierte Klimstra, son la tiranía de tener que elegir entre demasiadas opciones y el riesgo de ser víctima de comentarios y reproches crueles. Internet puede paralizar a los adolescentes con su abrumadora variedad de identidades potenciales y dañar su autoestima con las reacciones radicales que sacuden las redes sociales.
Aunque el teléfono móvil no esté fomentando el aislamiento social de los adolescentes ni esté agravando la confusión acerca de su identidad, sí parece estar arrebatándoles parte de un elemento esencial de su etapa vital: el sueño. Ahora duermen menos. Un compendio de datos pertenecientes a 690.747 niños de 20 países entre 1905 y 2008 se calculó que, hoy, los jóvenes duermen una hora larga menos que hace un siglo.
Sakari Lemola, profesor ayudante de psicología de la Universidad de Warwick, comprobó hace poco que los jóvenes que poseen teléfonos inteligentes se van a dormir más tarde por la noche. «La razón más probable es que se conecten a las redes sociales. También hemos observado que el uso de medios electrónicos cerca de la hora de ir a la cama acarrea dormir menos y más síntomas de insomnio. El sueño breve y de mala calidad aparece vinculado a su vez a síntomas depresivos», explica.
Son varias las conexiones posibles, asegura. Las modernas pantallas planas emiten más luz azul, que suprime la melatonina, una hormona segregada por la glándula pineal durante la noche o en la oscuridad y que regula nuestro reloj interno. El intercambio de mensajes o comentarios con los amigos en las redes sociales excita a los adolescentes y dificulta la conciliación del sueño. Y no es fácil apagar el móvil cuando este ofrece incontables opciones de entretenimiento.
Lemola señala que otro estudio reciente mostró que, en los adultos jóvenes, dormir poco puede contribuir a generar problemas graves de salud mental, como síntomas psicóticos. «Por una parte, confío en que la mayoría de los adolescentes sean capaces de amoldarse a las nuevas oportunidades que brindan las redes sociales», subraya el investigador. «Por otra, existe una minoría más vulnerable y que corre un mayor riesgo de padecer problemas mentales que las generaciones precedentes. Es probable que el aumento en el uso de los medios electrónicos y el deterioro de la calidad y la duración del sueño esté teniendo una gran influencia en la salud mental, aunque puede que otros cambios en la vida del adolescente —desde la adaptación a la vida urbana hasta el estrés en la escuela— también estén desempeñando un papel.»
Cuando un padre preocupado y nervioso le interpela, Steinberg le pregunta a su vez: «¿Qué está dejando de hacer su hija mientras anda con el móvil? Si no duerme, no practica deporte, no estudia y no estimula su mente con actividades nuevas y exigentes, entonces no es saludable». No obstante, las ideas sobre qué es «nuevo y exigente» también podrían ser cambiantes. «Antes, si alguien me hubiera preguntado qué era mejor para un adolescente, si un violín o el videojuego Assassin’s Creed, habría pensado que se trataba de una broma», confiesa Giedd. «Pero he acabado viendo los dotes de estrategia, retentiva, reconocimiento de patrones y reflejos que exige Assassin’s Creed. Y mirar vídeos de calidad probablemente sea un mejor modo de aprender que la lectura. Me resulta difícil pronunciar estas palabras, pero, si nos atenemos a la forma en que el cerebro asimila la información, podrían ser ciertas.»
Los adultos de hoy
En lo que atañe a los peligros que afrontan los adolescentes, las flamantes tecnologías constituyen un foco de atención más interesante que los problemas habituales, ya enquistados. Ese sesgo puede deformar nuestro sentido de la proporción: además de dormir poco, explica Allen, los conflictos familiares son una fuente capital de problemas mentales para el adolescente. «El conflicto y el estrés afectan al cerebro, al igual que la falta de afecto y apoyo. ¿Por qué nos preocupan tanto los móviles cuando tenemos tantas pruebas evidentes de esos otros factores?» Steinberg coincide: los problemas que ante todo deberían preocuparnos son los traumas psicológicos, la pobreza, la violencia y el consumo de drogas duras, pues todos ellos repercuten profundamente en el desarrollo del adolescente.
La ansiedad generada por el móvil podría ser simplemente una tapadera de la dificultad de asistir al crecimiento y maduración del niño. «Vemos que a nuestros hijos no les interesa pasar el tiempo con nosotros o que andan ocupados en algún tipo de actividad anómala, todas esas cosas que vinculamos con la adolescencia en general», opina Sherman. Pero, en lugar de aceptar los cambios como normales, nos preguntamos: «¿Qué es distinto? ¡Ah! Toda esa nueva tecnología». Al fin y al cabo, los miembros de la generación X y los millenials pasaron sus primeras décadas de vida pegados al televisor o enfrascados en versiones primitivas de las comunicaciones electrónicas.
Asimismo, resulta útil adoptar la visión antropológica, asegura Klimstra. Los adolescentes de hoy están creciendo en un mundo muy distinto. «A través de nuestro prisma, los selfies y las redes sociales pueden parecer narcisistas, pero todo está vinculado con el contexto.» Y el suyo es uno impregnado por la inseguridad económica. «El desempleo es galopante en muchas partes del mundo. Es realmente difícil emprender tu propia vida si eres joven; emanciparse de los padres y obtener la independencia económica y psicológica. Esos son peligros peores que el uso del móvil», matiza Klimstra.
Los investigadores ven oportunidades para paliar los efectos negativos del uso del teléfono. Rosen insta a los adolescentes a que no se conviertan en «el perro de Pavlov» y desconecten las notificaciones. Además, recomienda a los padres que prediquen con el ejemplo y no toqueteen tanto sus propios teléfonos. Es una gran pregunta sin respuesta: ¿cómo influyen los padres adictos al móvil en el desarrollo mental de sus hijos, cuando ellos mismos están menos implicados y menos pendientes de ellos?
«En EE.UU., los padres regalan a sus hijos un teléfono móvil a los 12 años y les dicen: “Suerte con las noticias falsas, el acoso y el porno”», denuncia Allen. «Esperamos que maduren de golpe y aprendan a lidiar con el mundo de los adultos. Debemos apuntalar esas experiencias e irlas moldeando con el tiempo, para que así vayan adquiriendo su autonomía. Sin duda, es un ámbito donde la educación y las políticas públicas desempeñan un papel.» Giedd coincide: «El terapeuta más solicitado del mundo no es el Dr. Phil [psicólogo y presentador de un popular programa de televisión en EE.UU.], sino Siri [el asistente de iPhone]. Ella recibe más preguntas sobre salud mental que nadie. Y eso no es responsabilidad de Apple. ¿Qué podemos hacer mejor cuando es ahí donde acuden los adolescentes?».
Puesto que los especialistas están de acuerdo en que mantener una buena relación con los progenitores es uno de los aspectos esenciales para la salud mental del adolescente, lo mejor que pueden hacer los padres es entenderse con sus hijos en el uso de la tecnología. Según Allen, hay que preguntarles qué les fascina del móvil. Es mucho más productivo que decir «déjalo en la mesa».
Un poco de fe en el deshilvanado espíritu adolescente también puede contrarrestar el pánico generado por el móvil. «La razón por la que somos nosotros quienes estamos aquí y no los neandertales», concluye Giedd, «es porque tenemos adolescentes. Los neandertales desconocían la adolescencia: eran padres a los 12 años. El uso que hacían de las herramientas no cambió en absoluto durante casi 200.000 años. Su cerebro era más voluminoso que el nuestro, pero fueron incapaces de adaptarse cuando el clima cambió. Por su naturaleza, el cerebro adolescente se adapta al entorno. Tal vez los jóvenes de hoy no memoricen la altura de las montañas y la longitud de los ríos, pero serán capaces de encontrar la señal en medio del ruido».
Fuente: investigacionyciencia