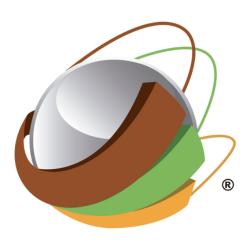Hay algunas viejas preguntas que continúan sin resolverse en la práctica social: ¿la tecnología nos hace mejores personas, más morales, optimistas y solidarias? ¿Podemos establecer una responsabilidad ética a unas entidades no humanas por el curso que toma nuestro destino?
El pensador canadiense Marshall McLuhan dedicó sus investigaciones a demostrar que las tecnologías son extensiones sensoriales y cognitivas de las facultades que poseemos como especie. De modo que nuestra mentalidad y conducta influyen en la evolución de la tecnología tanto como ella nos transforma a escala ecológica, creándose un sensorium, es decir, un flujo de sensibilidad perceptiva e histórica (bien de apego o seguridad, bien de rechazo o miedo) hacia el desarrollo de lo tecnológico y su adopción material en una determinada dirección (como herramientas productivas, facilitadores de comodidad o medios para el lenguaje). Este sensorium habría estado ahí siempre, modificando, a diferente velocidad pero sin interrupciones, nuestras creencias y esquemas culturales a nivel político, religioso, socioeconómico y afectivo.
Por otro lado, si asumimos el análisis del mundo que hace Zygmunt Bauman en su diálogo póstumo sobre la naturaleza del mal que se replica y propaga por todos los capilares de las sociedades avanzadas, podemos inferir que en la vida diaria predomina la despersonalización de las relaciones con el prójimo, la huida de responsabilidades sobre lo disfuncional, y la desconfianza radical hacia todo lo que no es uno mismo.
En consecuencia, ante un panorama tan yermo, la tecnología podría recibir abiertamente una severa crítica si ponderamos cuál ha sido su impacto real sobre los aspectos homeostáticos (los que dan equilibrio y sentido a las personas) planteados al comienzo, cuya esbeltez debería impedir ese vacío de obligaciones hacia la virtud.
Hay una paradoja que no termina de evaporase, pues a pesar de que el factor tecnológico es admitido como constante empírica del ritmo con el que acontece el progreso de las condiciones de existencia (alfabetización, sanidad, alimentación y esperanza de vida), al mismo tiempo hay una opinión pública cada vez más extensa que considera que este mismo factor, en relación con otras dimensiones que estructuran la vida normal de las personas, está siendo ineficaz a la hora de influir positivamente en las formas de ser, la educación cívica, la concepción de las libertades y la percepción de felicidad.
Este discurso de deseos insatisfechos con lo tecnológico ha llegado a los dominios de la economía (al vincularse con el eje narrativo del fin del trabajo motivado por el incipiente auge de la inteligencia artificial), y también a los de la dimensión organizacional de las empresas (en este caso, enlazándose con la falta de alineamiento y la baja correlación entre las notables inversiones que se hacen en tecnología y los supuestos aumentos tangibles en productividad, innovación y en el compromiso emocional de los empleados con la cultura corporativa).
Ante tanta incertidumbre, ¿cómo se podría alcanzar una causalidad entre el hecho probable de que al año que viene habrá operativos seis dispositivos tecnológicos inteligentes por cada persona que habita en el planeta, y una disminución en el tipo de decisiones humanas que provocan desigualdad y miseria?
Plantear un reto tan ampuloso no deja de ser el síntoma de lo que se disfraza en el fondo de la cuestión, esto es, la amenaza de que la semilla más fértil de la condición humana (su anhelo por el bien común y la preocupación por los demás) pueda quedar sepultada bajo una sobreproducción tecnológica focalizada en el placer e interés individuales, lo que repercutirá en una canonización del asilamiento social, en un empobreciendo cultural de alcance generacional y, tarde o temprano, en la emergencia de una angustia existencial colectiva fruto de la alienación que algunas tecnológicas pueden incentivar y de las restricciones para fomentar las comunidades de iguales.
Esforzarse por aportar alternativas a la tendencia hedonista y consumista, a mi modo de interpretarlo, nos obliga a dirigir nuestra conciencia hacia una recuperación de los presupuestos del humanismo. Y no me refiero a una nostálgica e idílica reconstrucción de una forma de humanismo que sabemos que no fue lo suficientemente firme y resistente para mantenerse a la cabeza de la historia en algunos de los momentos más críticos de la civilización, sino de tomar impulso para reconectar nuestra mentalidad con la importancia de validar y premiar ciertos valores, conductas y virtudes, lo que exige entender cuáles fueron los objetivos de la exaltación de lo humano en diferentes momentos de la historia, tanto para corregir errores como para aprovechar las oportunidades tecnológicas contemporáneas con la ambición de que se puedan cumplir ciertos preceptos de un modo más fiel y extendido.
Por lo tanto, ¿a qué humanismo me refiero como expresión de un filtro corrector para asegurar una finalidad moral a la curva de la transformación tecnológica?
Primero, el florecimiento de las facultades del hombre no debería venir determinado por la única preocupación de satisfacer los intereses propios o particulares utilizando a otras personas como medios para alcanzarlos, de mismo modo que el fin de la tecnología no debería tener como objetivo central eliminar cualquier traba o interferencia para la consecución de dichos intereses sin la obligación de asumir responsabilidades.
Segundo, tal y como se construyó durante el Renacimiento y la Ilustración, el método científico, centrado en curar las inteligencias de las personas, no debe ser distorsionado, explicado como un procedimiento solo relativamente fiable y susceptible de llevarnos al engaño, sino que debe ser el hacha de sílex para romper con los límites del conocimiento previamente establecidos, y alcanzar nuevas cotas en el pensamiento y las artes. Luego la tecnología no puede ceñirse a mejorar o conservar lo existente, sino que debe desafiar el estado presente de las cosas.
Tercero, la satisfacción con la pertenencia a una comunidad, a una empresa o al Estado se cimienta en que los sujetos pueden participar activamente en servir a un horizonte de ideales universales. La generación de un propósito para que sea compartido no es sino salir al encuentro de significados trascendentes. De modo que la tecnología debería beneficiar la plenitud mental y física de todos los colectivos de una sociedad, incluyendo a los más desfavorecidos y atrasados.
El humanismo, que debería cultivarse en el siglo XXI, y que se está adjetivando de digital, es una oportunidad para influir en el sensorium cifrado por McLuhan para que pueda florecer una cultura que esté a la altura. Si lo enfocamos hacia el mundo del trabajo, este humanismo tiene que valerse de la tecnología para permitir que los profesionales puedan alcanzar la realización de todo su potencial (utilizando el dogma maniqueo, la tecnología debería incentivar la consolidación de nuestro lado bueno o, dicho de otro modo, la tecnología puede cambiar a las personas, aunque previamente hay que decidir qué se quiere cambiar).
El optimismo inteligente (como opuesto al pesimismo) debe acoger esta esperanza hacia el propósito de la tecnología desde la construcción ética de valores, lo cual ya no puede quedar vulgarmente despreciado como una postura ingenua o frívola, sino como una prueba de sabiduría y experiencia.
Alberto González Pascual es director de transformación, desarrollo y talento en el área de recursos humanos de PRISA. Profesor asociado de las universidades Rey Juan Carlos y Villanueva de Madrid, es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y en Pensamiento Político y Derecho Público por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
Fuente: Retina El Pais