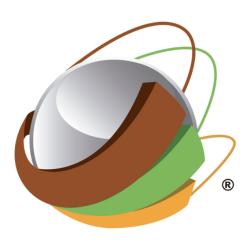Vivimos en la década de los fidget spinners, de los libros de colorear para adultosy de los vídeos virales de susurros relajantes. También vivimos en la década de la gig economy, de la falta de sueño por las pantallas y del año en que el 10 % de la población mundial se enganchó a Instagram. Son solo ejemplos, pero no casualidades: los primeros son síntomas y los segundos, posibles causas de la epidemia de ansiedad asociada a la revolución digital.
En este momento, los trastornos emocionales derivados del estrés, como la ansiedad y la depresión, son los problemas de salud mental más prevalentes del mundo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), juntos afectan al 14,6 % de la población adulta española, y los grandes estudios demográficosseñalan que hasta un tercio de las personas en todo el mundo sufren algún tipo de ansiedad a lo largo de su vida. El periodista británico Johann Hari, autor de un libro sobre el aumento reciente de estos trastornos, señala que no son cambios aleatorios en la bioquímica cerebral, sino reacciones a la desconexión social. Menos seguridad financiera, menos fe, menos trabajos vocacionales o menos tiempo con los amigos son todo pérdidas que han pasado factura.
“Por un lado cada vez tenemos más estrés y por otro lado no sabemos manejar ese estrés y las emociones que genera”, explica el psicólogo de la Universidad Complutense de Madrid Antonio Cano, que también es presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. Cano señala que es difícil poner cifras concretas a la propagación de la ansiedad, ya que los estudios epidemiológicos no se suelen repetir con la misma metodología o en la misma población, pero asegura que los datos existentes confirman un aumento desde hace varios años. Según él, las reglas de la sociedad han cambiado, de manera que ahora se generan más demandas y mayor incertidumbre: “Ya no se tiene un trabajo para toda la vida. Estudiar una carrera ya no sirve para ascender automáticamente de clase social como ocurría en los años 60”, dice.
La tecnología aumenta la ambigüedad en las relaciones interpersonales, dice el psicólogo Scott Stanley
En una familia exigente, Luminița empezó a identificar síntomas de ansiedad, que ella asocia con expectativas académicas, a los 16 años: náuseas, dolor de pecho, taquicardia. El médico de cabecera le dijo que era demasiado joven para sentir dolor en el pecho. “Lo que te pasa es que eres muy nerviosa”, recuerda oír aquel día en la consulta. Ahora, a punto de cumplir 20 años, está en tratamiento por la ansiedad y depresión que le diagnosticaron hace dos, cuando su condición era ya incontestable. A toro pasado, Luminița cree que vivió con ansiedad desde mucho antes de ir al médico. “No se toman en serio las enfermedades mentales”, denuncia. “Muchísima gente puede tener depresión o ansiedad sin saberlo; yo estaba todo el día en alerta, pero solo lo identifiqué cuando influía en mi estado físico”.
“Las redes sociales fomentan la neurosis”
Muchos expertos ponen la lupa en las nuevas tecnologías. La especialista en cambios generacionales Jean Twenge advierte que los adolescentes, concretamente, están sufriendo de forma más acusada los trastornos emocionales derivados del estrés, y no cree que sea casualidad que esta es la primera generación que ha crecido con un móvil entre las manos. Su hipótesis está edificada sobre una simple correlación —aparecen los smartphones, empeora la salud mental de los jóvenes—, pero muchos expertos la consideran más que convincente. Cano también comparte esta visión, y aporta datos y anécdotas que parecen sustentarla: “Los trastornos de ansiedad en el 50 % de los casos ya están establecidos a la edad de 14 años. A veces viene una persona a la clínica con fobia social o agorafobia pero tiene 120 000 seguidores en Instagram”, cuenta.
Uno de los argumentos principales de Twenge, profesora de psicología en la Universidad de San Diego (EE UU), es que los jóvenes se sienten bien o mal con relación a su percepción de cómo les va a los demás. El problema es que las redes sociales suelen ofrecer una ventana a los momentos más atractivos de las vidas ajenas. “Yo sé que la gente solo comparte lo positivo, pero a veces no puedo evitar pensar cuando veo stories de Instagram por qué a otros les va tan bien y yo estoy en la mierda”, reconoce Luminița. Quizá por eso, un estudiocientífico publicado este mes demostró que limitar el tiempo en Facebook, Instagram y Snapchat reducía la soledad y la depresión en 143 estudiantes de grado de la Universidad de Pensilvania (EE UU).
El psicólogo clínico e investigador Scott Stanley, que estudia relaciones románticas desde la Universidad de Denver (EE UU), opina que además las redes sociales exacerban la ambigüedad y la incertidumbre en las interacciones personales, algo que la ciencia también relaciona con el deterioro de la salud mental. “Los animales, y yo creo que esto debe de ser cierto para los humanos, se vienen abajo cuando no pueden distinguir lo que significan los estímulos que reciben y la importancia que tienen”, cuenta a Materia el investigador.
Stanley cita resultados del fisiólogo y psicólogo ruso Ivan Pavlov, famoso por formular la ley del reflejo condicional. En uno de sus experimentos menos conocidos, Pavlov entrenó a perros para distinguir dibujos de círculos y dibujos de elipses. Condicionados experimentalmente, los perros asociaban el círculo con la llegada de comida, pero no la elipse. Al reducir progresivamente el tamaño del eje mayor de la elipse, Pavlov consiguió inducir un estado de “neurosis experimental” en los pobres perros que, incapaces de distinguir si el dibujo mostraba un círculo o no, empezaban a aullar, se enroscaban dócilmente o se volvían agresivos.
“Los aparatos y las redes sociales están optimizados para fomentar la neurosis experimental”, declara Stanley. Los jóvenes invierten tiempo y esfuerzo, dice, en decodificar los confusos estímulos sociales que les llegan a través del móvil, casi nunca en forma de llamadas. Jimena, una estudiante de 23 años de la Universidad de Castilla-La Mancha que prefiere no compartir su verdadero nombre, atribuye parte del empeoramiento de su salud mental al uso de redes sociales. Algunos meses, desconecta sus perfiles públicos para evitar “el exceso de información” social que reconoce como una fuente de ansiedad.
Puedo agobiarme por un mensaje de WhatsApp que realmente no iba con la intención que estoy sintiendo
Jimena destaca una característica estresante de las comunicaciones digitales sobre la que también ha puesto el dedo Stanley: los intercambios por chat. “Puedo agobiarme por un mensaje de WhatsApp que realmente no iba con la intención que estoy sintiendo”, cuenta la joven. El psicólogo explica que la voz codifica muchísima más información emocional que el texto escrito o incluso que una expresión facial (y, por ende, los emojis).
“No hace falta hacer un estudio para saber que los jóvenes cada vez chatean más y hablan por teléfono menos”, dice. También señala que los experimentos de neurosis experimental con perros funcionaban simplemente al retrasar la recompensa asociada al estímulo, un fenómeno con paralelos inquietantes a las angustiosas esperas por WhatsApp —puntuadas por los dos ticks azules que indican un mensaje “leído”—. “Cuánto daño han hecho”, dice Jimena de esos ticks, sin ironía: “Antes por lo menos te podían decir que no habían visto tu mensaje”.
Fuente: El Pais